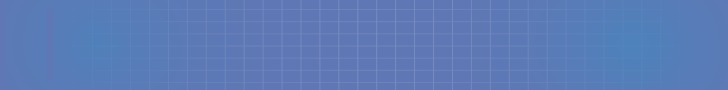Las conclusiones a las que llegó Stubbins Ffirth respecto al origen de la fiebre amarilla fueron erradas. Pero aunque sus explicaciones resultaron fallidas, nadie puede dudar de su pasión científica por encontrar la verdad.
Los brebajes de a los que se sometió este doctor de Filadelfia marcaron un hito en la experimentación médica. Y aunque casi raya en la locura, su inquebrantable convicción despierta una bizarra admiración matizada por la repugnancia.
Ffirth ingresó a la escuela de medicina de la Universidad de Pennsylvania en 1801. Su sueño era investigar la enfermedad epidémica que había impactado Filadelfia en 1793: la fiebre amarilla. Para ese entonces, se desconocía su causa. Ffirth pensaba que no era contagiosa y se consagró a demostrarlo por el escabroso camino de la autoexperimentación.
Puedes leer: Entérate de las 12 reglas para vivir del crítico cultural Jordan Peterson
Desde agosto hasta noviembre de 1793, la fiebre amarilla provocó la muerte de 10% de la población citadina. Los filadelfianos culparon a barcos de refugiados de la colonia francesa de Santo Domingo en La Española. La propagación de persona a persona era la tesis que se manejaba para explicar la epidemia.
Stubbins Ffirth pide calma
El estudioso doctor lo veía de otra manera. La enfermedad se desarrolló durante el verano, pero desapareció con la llegada del invierno.¿Por qué afectaría el tiempo a una enfermedad contagiosa?, se preguntaba el doctor. ¿Y por qué no se enfermó a pesar de su constante contacto con pacientes?
El doctor concluyó que la fiebre amarilla era realmente “una enfermedad de la excitación creciente.” Esta afección era activada por calor, los alimentos y el ruido. Con que las personas se calmaran, teorizó, no desarrollaría la enfermedad.
A fin de probar su hipótesis se expuso al contacto directo con los fluidos corporales de personas que había sido infectadas por fiebre amarilla. El procedimiento lo describe en sus notas de trabajo.
Brebajes de vómito negro
“El 4 de octubre de 1802, hice una incisión en mi brazo izquierdo, a medio camino entre el codo y la muñeca, para sacar unas gotas de sangre. Introduje en la incisión vómito negro fresco y se produjo un ligero grado de inflamación. Esta desapareció por completo en tres días y la herida se curó muy fácilmente.”
Los experimentos de Stubbins Ffirth escalaron otro nivel. Se hizo incisiones más profundas en sus brazos, en las que vertió vomito negro. El color oscuro de ese fluido corporal se debía a las hemorragias en el tracto gastrointestinal de los pacientes. Luego pasó a “humedecerse” los ojos en el líquido o a mezclar el vómito fresco con agua y bebérselo.
El rigor de su investigación lo llevaban a sorprendentes precisiones sobre el bebedizo. “El sabor era ligeramente más ácido. Posiblemente si no lo hubiera hecho antes de los dos últimos experimentos, me hubiera acostumbrado a saborearla y olerla.”
A continuación profundizó los alcances de su investigación y se dedicó a ingerir vómito puro. Con todo esto, el arriesgado galeno filadelfiano no llegó a enfermarse.
Sangre, saliva y orina para salir de dudas
Stubbins Ffirth consideró provisionalmente que su idea había sido corroborada. No obstante, a fin de asegurarse, incluyó otros líquidos contaminados en sus pruebas. Ahora las ingestiones contendrían sangre, saliva y orina. Las probó todas mediante inyecciones en los brazos. De esos fluidos, fue la orina la que le produjo un efecto notorio, causándole cierto grado de inflamación. Pero no había rastros de los síntomas de la fiebre amarilla. Con estos resultados, Ffirth declaró probada su hipótesis. La fiebre amarilla no era contagiosa.
Puedes leer: Conoce el Evangelio perdido de IOTA predicado por Kevin Chen
Desafortunadamente para Ffirth y afortunadamente para la ciencia, su conclusión no estaba fundamentada. Los pacientes que lo proveían con fluidos se encontraban en una etapa avanzada y no contagiosa de la enfermedad.
Pasarían sesenta años luego de la muerte de Ffirth para que el científico cubano Carlos Finlay descubriera la verdadera causa. Un virus ARN transmitido por el mosquito Aedes aegypti fue el responsable de aquella terrible epidemia que le causó tantos sinsabores al dedicado doctor pensilvano.